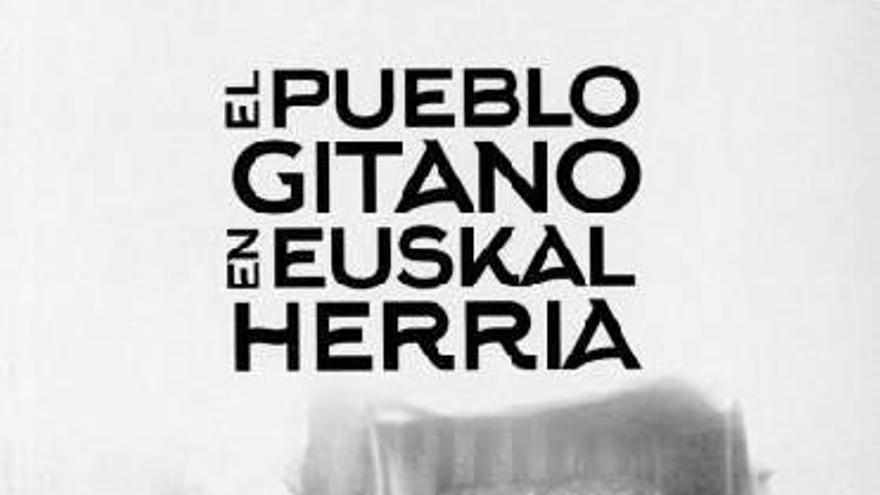Navarra es el primer lugar en el que se constata documentalmente la presencia del pueblo gitano en Euskal Herria. El primer texto que se refiere a ellos está datado en 1435 y recoge la entrega de limosna por parte del tesorero del reino a un grupo de gitanos que aseguraba estar en peregrinación para cumplir las penitencias que les había mandado el Padre Sacto.
Numerosos estudios apuntan a que los gitanos llegaron al occidente de Europa desde la India en el siglo XV, que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, un siglo con grandes hitos como el descubrimiento de América. En cuanto a sus motivaciones, los documentos de la época coinciden en que llegaron como peregrinos que viajaban a los lugares santos de la cristiandad para redimirse de su pasado con el Islam. Los primeros encuentros fueron cordiales, pero según apunta el historiador David Martín Sánchez, autor del libro El pueblo gitano en Euskal Herria, la forma de ver a este nuevo pueblo cambió a medida que los residentes percibieron que no estaban de paso y venían para quedarse.
No estaban equivocados, pues aquellas familias que se asentaron en el siglo XV en las provincias vascas, Navarra e Iparralde ya no abandonaron estas tierras, adquiriendo su idioma y costumbres y participando activamente de la historia de Euskal Herria. “Muchas veces se les ha visto como extranjeros que no forman parte de nuestra sociedad, pero hay que desmontar ese mito porque tienen mucho arraigo, llevan viviendo aquí más de cinco siglos”, recordó Martín.
Viajaron y se fueron estableciendo por toda Europa, adaptándose a la cultura de los lugares en los que se establecían. Muestra de ello es, por ejemplo, su religión. “Los que vivían en la zona del imperio otomano adoptaban el Islam y aquí adoptaron el cristianismo, se adaptaron a la cultura y, dentro de esto, entra también la religión”, explicó el historiador.
Leyes antigitanas Ser gitano llegó incluso a considerarse como un tipo penal propio, incluyéndoseles además en otros tipos más generales como el de vago, que englobaba a los sospechosos de mala reputación, amancebados, borrachos, falsos mendigos o poseedores de armas prohibidas. La estigmatización fue común en toda la península, aunque en Euskal Herria sufrieron también el peso de los fueros.
En Navarra tardaron más de un siglo en legislar en contra de los gitanos, sin embargo aplicaron directamente contra ellos penas como su captura, azotes, vergüenza pública y expulsión, que más tarde se endurecería hasta los cinco años de galeras en el caso de los hombres. En una sociedad en la que todo el mundo tenía un oficio y un lugar determinado chocaba que llegara un nuevo grupo humano que fuera itinerante y que no desarrollase los oficios del resto, así que se busca su control social, obligándoles a asentarse, a abandonar su traje, su lengua, sus costumbres y sus oficios tradicionales. Pese a eso, señala Martín en su libro, la ejecución de estas normas en Navarra fue bastante laxa, cuestionándose su eficacia.
La constante represión que sufrió el pueblo gitano concluyó en que en toda la península ibérica perdiesen sus rasgos característicos. “Un gitano sueco puede comunicarse con un gitano búlgaro en romaní, que es su lengua original, pero aquí se les prohibió y lo perdieron”, ejemplificó Martín, que asegura que esta pérdida de sus raíces se extendió también a sus ropas o sus empleos tradicionales. “Aunque hoy en día muchas personas gitanas se sientan muy orgullosas de serlo, durante el Antiguo Régimen era mejor camuflarse”, alude en el libro, aunque reconoce que “hoy en día, dentro de la idiosincrasia gitana, pervive esta resistencia a querer formar parte de un sistema ajeno”.
Una historia en común Para David Martín es importante hacer entender que el pueblo gitano no tiene una historia paralela a la de Euskal Herria, sino que comparten la misma. Además, explica, la convivencia durante casi seis siglos ha propiciado que haya un intercambio recíproco de rasgos culturales. “En Andalucía la gente reconoce que lo gitano está muy integrado, pero aquí, en Navarra y el País Vasco, aunque es algo que es muy evidente y que la historia lo muestra, no se reconoce”, comenta.
A juicio del historiador, existen periodos claves como la Guerra Civil en la que parece obviarse su presencia, pero los gitanos también formaron parte activa de este conflicto. “El pueblo gitano sufrió, luchó y vivió la Guerra Civil, pero se ha obviado”, critica.
Una muestra clara de la gran presencia de los Gitanos en Navarra se encuentra en los apellidos. “Existen una serie de apellidos que no son exclusivamente gitanos, pero sí predominan entre ellos”, apunta. Entre ellos hay algunos ejemplos destacables como la presencia en la Ribera de Navarra hasta el siglo XVIII de muchas personas de origen gitano de apellido Bustamante y que, en los últimos años, se han ido diluyendo entre la sociedad. Lo mismo ocurre en el norte de Navarra con familias como los Echeverría, a los que Martín considera como los “gitanos euskaldunes por antonomasia”, representando estos, asegura, la esencia de esa mezcla cultural entre lo gitano y lo vasco. También cuentan con numerosos representantes en esta zona las familias Echepare, Urrutia o Berrio.
El papel de la mujer Según David Martín, la historia muestra que en el pueblo gitano la mujer tiene un papel muy importante en la casa, de hecho, a muchas familias se les reconoce por una mujer en concreto. En este sentido, el historiador advirtió que “hay que tener cuidado en querer imponer desde fuera un proceso de emancipación de la mujer a una cultura que igual no sigue los mismos ritmos”, aludiendo a la necesidad de preguntar primero a los propios gitanos por sus deseos y necesidades y respetando cada cultura sin buscar imponer algo por considerarlo mejor.
Título. El pueblo gitano en Euskal Herria.Autor. David Martín.Argumento. Documenta la presencia de gitanos en Euskal Herria desde el siglo XV, dejando patente su participación de la vida y costumbres vascas y la estigmatización que durante siglos sufrieron, llegando incluso a ser perseguidos penalmente.
Editorial. Txalaparta.
Capítulos. Compuesto por 264 páginas, se distribuye en 17 capítulos: La llegada a Euskal Herria; Mestizaje y creación del pueblo gitano vasco; La época de los condes gitanos; La legislación antigitana; Los rasgos distintivos I: la lengua y el traje; Los rasgos distintivos II: los oficios; La prisión general de 1749 y la “grande raffle” de 1802; Entre la vigilancia inquisidora y la defensa caritativa; La itinerancia frente a un falso nomadismo; Kaskarotak de Ziburu y Donibane Lohizune; Cuestión de apellidos; Desmontando un mito: participación en el ejército; El fin del Antiguo Régimen; La Guerra Civil española; El holocausto gitano: el porrajmos inicial o samudaripen; La segunda mitad del siglo XX; y El pueblo gitano en el siglo XXI. Además, incluye un anexo con el árbol genealógico de varias familias vascas de procedencia gitana.