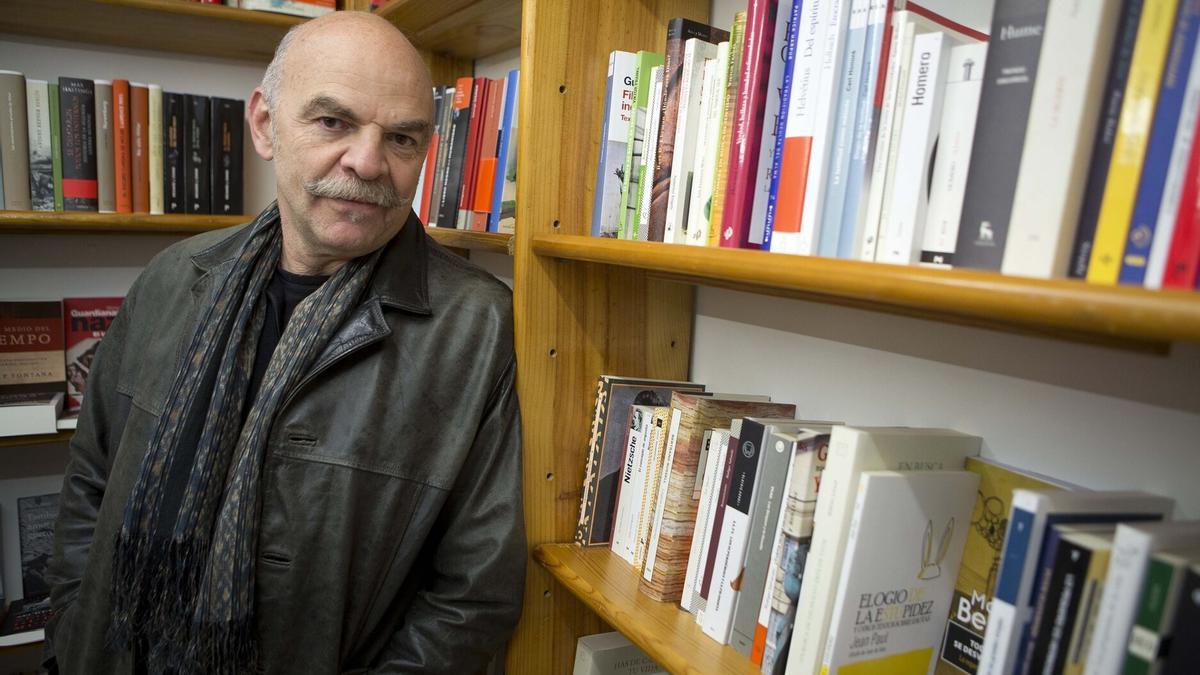El escritor Martín Caparrós se muere. Él mismo lo confirma con la seguridad triste de los que alguna vez fueron adictos a algo. Le queda poco, unos años. Quien se lo pronostica no quiere aventurar cifras. Pero él sabe que es cuestión de tiempo. Un tiempo inerte, como la mirada del corzo ante la ballesta.
“Sindiós” es su alegato; el de un ateo sin remedio que dice cosas como esta: “debe ser desolador saber que uno desaparece, pero peor aún debe ser ese momento si pensás que, en instantes, vos —o tu alma o lo que sea que seas— vas a tener que rendir cuentas (…) Y todo sin garantías procesales”.
Mas le valiera, pienso, creer, como dios manda. En cualquier dios, pero creer. Como hacen nueve de cada diez personas en el mundo. Mira Trump, Dios está de su lado, dice. Mira Rosalía, gracias a su fe de Lux siente: “un deseo que creo que solo Dios puede llenar”. O Amaia, la de la Oreja, que ahora cree en Dios tanto o más que los poperos cristianos de Hakuma. O las más de 250.000 personas que escuchan cada día el podcast “10 minutos con Jesús”.
A mi esta gente me da envidia. De verdad. Porque creer, algo que no he podido hacer nunca, pese a varios intentos fallidos, te soluciona de un plumazo la dureza de la existencia, del día a día. Sea lo que sea. Y además te promete una vida que nadie jamás vio. Envidio a la gente que cree porque no se comen la cabeza. Hay un axioma de la Iglesia católica que dice: “Credo quia absurdum” –lo creo porque es absurdo– Y ya está. No hay preguntas.
Pero no creo. Como Caparrós. Y sí, quizá sea una anomalía. Por eso, ahora que empiezo a pensar en la muerte, si creyera, aunque solo fuera un poco, diría que uno se muere a sabiendas que la eternidad es breve, como una columna de lágrimas. O cosas así. Cosas que, aunque tristes, te estremecen como la luz de los relámpagos. Pero no creo. Quizá en un “Sindiós”, ese lugar caótico donde no hay nadie que te diga qué es verdad y qué no.